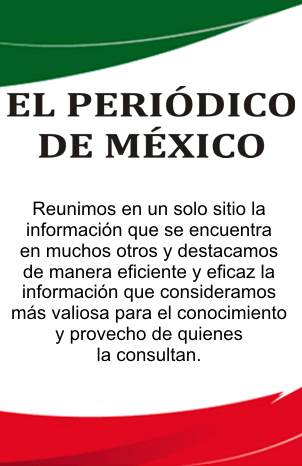Tras Bambalinas
Narcos: México, la verdadera historia

Luis Esteban G. Manrique | Política Exterior
“La gente ve lo que quiere ver y cree lo que quiere creer, pero lo que la gente quiere ver o creer, casi nunca tiene que ver con la realidad”
Smith describe con crudeza un siglo de historia mexicana y las circunstancias que propiciaron que en México se crearan organizaciones criminales cuyas redes se extienden desde Rosario y Guayaquil hasta Rotterdam, Nápoles y Dürres.
En 1938, Lázaro Cárdenas puso a cargo de la campaña de su gobierno contra el alcoholismo y las drogadicciones, a Leopoldo Salazar Viniegra, miembro de una importante familia de Durango que había estudiado en las mejores facultades de Medicina de México, Madrid y París. Fiel al espíritu de la revolución de 1910, creía que una sociedad más justa requería un sistema de salud pública consciente de sus responsabilidades sociales.
Salazar decía que el capitalismo victimizaba a los drogadictos dos veces: primero por pobres y luego por haber contraído un hábito pernicioso y perseguido que organizaciones criminales aprovechaban para enriquecerse. La solución a las adicciones, insistía, era económica, no judicial o sanitaria.
Entre otras cosas, propuso crear dispensarios federales que vendiesen morfina y otras drogas proscritas a precios simbólicos y bajo estricto control médico, lo que según él, haría caer el precio de los narcóticos y permitiría a los adictos llevar una cierta vida normal, alejándolos de ambientes y actividades delictivas.
Un editorial de El Universal sostuvo en apoyo a sus tesis que un drogadicto no era más criminal que un alcohólico. En marzo de 1940, Cárdenas creó los dispensarios que propuso Salazar para entregar pequeñas dosis de morfina a quienes se registraban y sometían a observación médica.
Cuando México presentó el proyecto a la Sociedad de las Naciones, Washington movió cielo y tierra para sabotear sus planes. El Federal Bureau of Narcotics (FBN), antecesor de la DEA, emprendió una feroz campaña contra la ‘ley Salazar’.
Su director, Harry Anslinger, un genio de la propaganda que urdió y propaló teorías que atribuían las adicciones a conspiraciones de organizaciones criminales y sociedades secretas: contrabandistas nazis de cocaína, traficantes chinos de opio chinos y, desde la guerra fría, comunistas cubanos.
Cuatro meses después de que el Congreso la aprobara, Cárdenas derogó la ley escudándose en la escasez mundial de morfina. Meses después, el gobierno aprobó leyes antidrogas aun más duras que las de EU y que autorizaron a los agentes del FBN patrullar con policías mexicanos las montañas y desiertos de Sinaloa, Chihuahua y Sonora en busca de cultivos de amapola y marihuana.
Una historia de violencia
Treinta años antes, en esos agrestes parajes donde las incursiones de apaches duraron hasta la década de 1870, la División del Norte de Pancho Villa había tendido emboscadas a columnas militares y administrado una justicia expeditiva y brutal, con pelotones de fusilamiento que acataban sus órdenes sin dudas ni murmuraciones. Según escribió el historiador Luis González y González, en la Tierra Caliente la gente “sabía matar y morir sin aspaviento”.
Durante la guerra que se cobró un millón de vidas entre 1910 y 1920, la mota era el único analgésico que tenían a mano los heridos, como contaba el célebre corrido La cucaracha. En 1925, en la capital se incautaron cuatro toneladas de marihuana y 27 solo dos años después.
El consumo de morfina, heroína y cocaína, en cambio, era muy bajo en comparación al de Nueva York o Los Ángeles. A finales del siglo XIX, entre el 2%-4% de la población de EU era adicta a la morfina, una adicción que se multiplicó aun más tras la Gran Guerra por la demanda de veteranos que habían sido heridos en los campos de batalla y que nunca pudieron prescindir del narcótico.
Un siglo después, Estados Unidos consumía el 70% de la cocaína del mundo, la mayor parte proveniente de Bolivia, Perú y Colombia. En 2016, el Council on Foreign Relations estimó que sus consumidores gastaron 150,000 millones de dólares en cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, 50% más que en 2010.
Pese a que el gobierno federal dedica cada año 20,000 millones de dólares a la guerra contra las drogas ilegales, según la agencia de la ONU contra la droga y el delito (Unodc), el país es el primer consumidor de anfetaminas y opioides sintéticos, el segundo de marihuana, el tercero de cocaína y el décimo de éxtasis.
En 2023 , solo en Amberes se incautaron 1,16 toneladas de cocaína. América del Norte concentra el 30% de sus consumidores de cocaína, Europa y América Latina y el Caribe 24% cada uno seguidos por Asia (11%) y África (9%).
Narconomics
En Narconomics (2016), Tom Wainwright estimó que a escala global el narcotráfico –que produce, transporta y vende sus productos a 1,000 millones de clientes– mueve alrededor de 300,000 millones de dólares al año. Si fuera una economía nacional, estaría entre las 40 mayores.
Como un escualo que no puede dejar de nadar porque si lo hace muere, los carteles necesitan cruzar fronteras constantemente para ampliar y conquistar mercados y evadir la justicia. Entre 2006 y 2012, México produjo 50 toneladas de heroína al año, 10 veces más que en los años setenta. En esos años, la guerra contra las drogas se cobró las vidas de 65,000 mexicanos, más que las guerras de Irak y Afganistán. En 2019 la tasa de homicidios de Ciudad Juárez llegó a 272 por 100.00 habitantes, solo superada por Medellín en los años ochenta y Bagdad en 2006.
Los hilos de la trama
Salazar y Anslinger son solo un par de la larga serie de personajes –muchas veces retorcidos o sádicos– de la exhaustiva historia del narcotráfico mexicano de Benjamin T. Smith, historiador de América Latina de la Universidad de Warwick. Para escribirlo, revisó archivos clasificados de la DEA, documentos oficiales y realizó decenas de entrevistas para rastrear los hilos ocultos de la trama.
Por sus páginas desfilan José del Moral, detenido en 1908 en Ciudad de México con varias toneladas de marihuana; Esteban Cantú, el gobernador de Baja California que en 1915 comenzó a cobrar una tasa por kilo de opio y con la que financiaba carreteras y parques y Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que embarcaba cinco toneladas de cocaína en antiguos B-727 que compraba por 300,000 dólares, lo que valían 12 kilos de cocaína.
Smith describe con crudeza un siglo de historia mexicana y las circunstancias que propiciaron que en México se crearan organizaciones criminales cuyas redes se extienden desde Rosario (Argentina) y Guayaquil (Ecuador) hasta Rotterdam, Nápoles y Dürres (Albania). En los años ochenta, escribe, los carteles de Cali y Medellín comenzaron a trasladar sus rutas del Caribe a México justo cuando sus narcos comenzaban a experimentar con la metanfetamina en Colima, Jalisco y Michoacán.
Las sinergias fueron inmediatas con los clanes de Tijuana, Ciudad Juárez y Sinaloa, que tenían acceso a un gigantesco mercado negro de armas en las 8,000 armerías de Texas, Colorado y Arizona. Entre 2007 y 2018, la policía mexicana incautó unas 150,000 armas de fuego, entre ellas fusiles de calibre .50 que disparan balas del tamaño de cuchillos capaces de penetrar blindajes de acero.
Una de ellas amputó una pierna a un soldado en Culiacán cuando en octubre de 2018, la capital sinaloense fue tomada por unos cuatro centenares de sicarios que armados con fusiles y moviéndose en Hummers blindados, cerraron los accesos a la ciudad y tomaron el aeropuerto para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, que había sido capturado horas antes por la Guardia Nacional, que movilizó 150 efectivos de una unidad de élite, dos helicópteros y siete vehículos blindados.
El Estado capituló. Guzmán fue liberado tras una batalla que dejó ocho muertos y 19 heridos. Al día siguiente, en sus mañaneras el presidente López Obrador dijo que que la decisión fue difícil pero “humana”. Entre el 18 y el 19 de octubre fueron registrados 38 niños con el nombre de Ovidio en Sinaloa.
Una guerra civil
Según escribe Héctor Aguilar Camín en Nexos, la guerra mexicana contra las drogas es, a su modo, una guerra civil: de las bandas entre sí y de ellas con las fuerzas de seguridad del Estado. La intensidad de la violencia, la regularidad de los enfrentamientos y la cantidad de las bajas no permiten considerar el conflicto solo como una epidemia criminal. La guerra se despliega en redadas, retenes militares, detenciones, incautaciones, erradicación de cultivos y otras medidas represivas que no han reducido la criminalidad ni la violencia.
La “estrategia de los capos” (kingpin) del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) de cortar la cabeza de la serpiente, solo dejó un panorama criminal más fragmentado y violento. El embajador de EU, Christopher Laudau, ha acusado incluso al presidente de indolencia –“laissez-faire”– y el senador republicano Chuck Grassley de llevar a cabo “una guerra imaginaria contra las drogas ”.
Pero nadie está del todo limpio. En enero de 2022, la DEA destituyó a su director en México por sus vínculos con abogados de narcos. En Narcosur (2024) la periodista mexicana Cecilia González, concluye con pesimismo que “nadie va a terminar con el narco porque hay un sector de la sociedad que siempre va a consumir sustancias”. Smith no podría estar más de acuerdo.
JMRS
Notas Relacionadas
- ¿Qué le espera a América Latina si gana Trump o Harris?
- América Latina en aguas turbulentas
- Las relaciones diplomáticas en América Latina se vuelven personales
- Jorge Glas, el arma arrojadiza en un Ecuador polarizado
- Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados de López Obrador